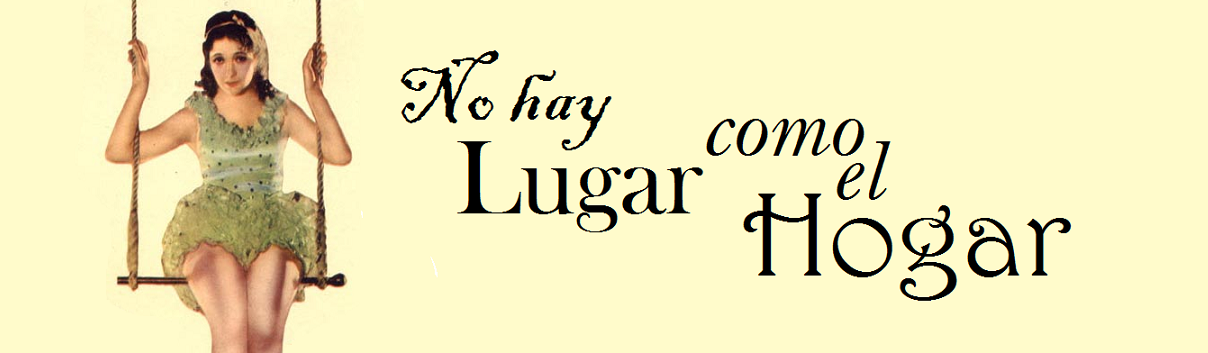—“Nay más que subir una pared, saltar por
una ventana, y se tiene todo lo que se quiere.” —había dicho Valentina cuando
su amigo se hubo unido a ella al otro lado de la cerca.
—“Se salta la tapia
y se burla uno del gobierno.” —había replicado Gino con gravedad.
Maleza indómita se
extendía a sus anchas (en todas
direcciones) y se perdía en un horizonte que los acechaba bajo un mar verde
y ocre; la aventura palpitaba en ellos y los impulsaba a seguir por el camino
que, al crecer, algunas plantas habían despejado con distraída gentileza.
Avanzaban en una pequeña fila india, intercambiando sólo el sonido de su respiración. Nubes de vapor les golpeaban la cara a medida que se
adentraban en aquella selva enana. Si bien esperaban que la humedad en el
ambiente los escudara del crudo frío de la mañana, el impacto del aire helado
parecía vivamente intensificado en sus rostros y manos desnudas.
—Nunca terminaste
de explicarme cómo llegaste a formar parte de esa expedición de documental
—comentó finalmente Gino al percatarse del logotipo de Animal World bordado en la espalda de la cazadora de su
amiga.
—¿Eso? Creo que ya
te lo había contado, ¿no? —más que oírsela, se la sentía distante. Su voz se
perdía en la brisa fresca y no alcanzaba a formar más que un murmullo casi ininteligible,
pero tampoco daba la impresión de que su intención fuera ser oída. Gino aguzó
el oído para escuchar su explicación: —Tu tía me habló sobre todo el asunto del
canal que le quería hacer unas entrevistas y me pidió de hacer de intérprete.
No caza una de inglés la pobre. Ellos me
llamaban y me contaban sobre sus propuestas, objetivos, proyectos, todas esas
cosas que pretendían hacer, y yo tomaba nota y se las comunicaba a Emma, que me
daba su contraoferta. No creo que haya aceptado ninguno de los términos exactos
que le presenté. Entonces yo llamaba y explicaba las nuevas condiciones. Tu tía
me pagaba los honorarios con cenas de trabajo. Hacia el fin de las
negociaciones me ofrecieron el trabajo de intérprete por todo el tiempo que
durase la filmación, y eso es todo. Ayer tuve que levantarme temprano para
recibirlos, y bien que lo hice, sino tu tía los hubiera asesinado a todos —se
detuvo. Habían llegado a una bifurcación en el camino; lo notaron porque la
delgada línea de tierra que habían tomado de carril se transformaba en una “Y”
donde estaban. A su izquierda, alcanzaba a verse con mayor claridad, el camino
se ensanchaba un poco. A la derecha parecía incluso más angosto, como si la
vegetación estuviera decidida a cerrar aquel camino. Gino giró, vacilante,
hacia la izquierda; Valentina dio un paso a la derecha con resolución. —Lo
primero que hicieron fue darme un buzo y esta campera —prosiguió mientras
despejaba dos ramas que bloqueaban la entrada al camino (¿menos transitado? ¿Por quién? ¿O qué?)— y, básicamente, empujarme
a la puerta de Emma para evitar una catástrofe. Toda la mañana se pasó muy
rápido, pero también muy lenta, como en ese tiempo que uno en retrospectiva ve hueco. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo
llegue a manejar esa cámara? ¿Yo ayudé con el cableado? ¿En qué momento me di
cuenta de que era una pasante para un canal de documental e investigación
internacional? ¿Me di cuenta?
Se hizo silencio
una vez más, y sólo sendas respiraciones y el quejido de las ramas al ser
apartadas pudieron oírse; los pájaros, donde quiera que estuvieran, estaban muy
cómodos y calentitos como para salir a cantarle a tan crudo día. El rumor del
trigo al agitarse se oía a la distancia como las olas en el mar desde la playa.
Los pies de la muchacha dudaban al avanzar y sin embargo no parecían reparar en
los desniveles del suelo.
—Me parece que sí.
Me parece que no me había dado cuenta de que estaba trabajando en Animal World
hasta que me tumbaste el equipo.
Hojas de
desmesurados tamaños susurraban a su lado, incomodando aún más a Gino. No tenía
qué responder a aquello, y hasta cierto punto se sentía agradecido—hasta aquel
punto incomprensible que lo había hecho mirarla al dar la voltereta para llegar
al otro lado de la cerca. Se mantuvo callado, excepto por un suspiro por lo
bajo.
—Me había olvidado
de que tenía esta campera hasta esta mañana, como también me había olvidado de
que existía este camino. ¿Te das cuenta? Durante seis años, nunca, nunca se me pasó por la cabeza abrir esa
puerta que da a la parte de atrás del garage de los tractores. Jamás de los
jamases tuve la necesidad de saltar la cerca que separa la propiedad de tu tía
de estas pasturas de nadie. Es como si algo en mí se hubiera dormido. Y además, por una razón no nos vemos las
caras desde hace seis años. Yo nunca dejo este lugar si no es para ir a la
escuela. Eso pasa en días de semana y vos estás acá sábado y domingo nada más.
El avance era lento
y pesado; Gino deseó estar al frente para apurarlo. El sol brillaba sobre sus
cabezas, olvidado él y abandonados ellos. Si la primera parte del camino había
resultado espesa, aquella parecía casi invasiva, dejando un espacio mínimo para
pasar. Algunas espinas arañaban inofensivamente su ropa, más en consejo que en
advertencia—como un niño suele suplicar a oídos sordos que ya no quiere seguir.
Pero ellos sí querían. Gino se dijo que, si no iba a poder encontrar una
réplica decente, por lo menos quería acompañar sus pasos hasta llegar al fin de
su ruta desconocida.
—¿Vos te acordabas
de mí hasta ayer? Yo ni me acuerdo porqué dejamos de vernos.
Cuando se respondió
ella misma, su amigo se percató de que no era partícipe de una conversación de
una sola persona sino el espectador de un monólogo externo. Se sintió aliviado
y perplejo a la vez, pero por sobre todo agradecido de que no pudieran verse
las caras en la disposición en que estaban.
—Algo debe haber
pasado, algo que no me acuerdo. Seguro vos tampoco te acordás. Vaya uno a saber
qué nos estaba pasando hace seis años. ¿La pubertad? A los diez no creo. Algo
más que me gustaría saber. A todo esto, no viniste a casa anoche. Mamá te había
preparado un plato a vos también. Creo que Muaka lo atacó a la madrugada.
El monólogo
claramente había terminado. Gino iba a replicar, pero ella lo detuvo.
—No importa. Cenás
en casa esta noche. Sin falta, sin excusas. Podés traer a tu tía, que no me
acuerdo la última vez que se pasó sin que sea para reclamarle algo a mi vieja o
a mí. Me podés ayudar con un asadito, si te parece.
La sangre se bombeó
como subida a un tren bala. Valentina se había dado la vuelta, sus alborotados
cabellos castaños acompañando el movimiento de su cabeza, y allí lo miraba, con
esa dulce sonrisa que, de alguna manera, le había tomado tiempo reconocer el
día anterior. Volvió a perderse en el mar grisáceo y tuvo que desviar la mirada
(del punto). Perdió la vista en los
cultivos indescifrables que los rodeaban, en aquel mar de verde que de a partes
se teñía de dorado. Y negro. Negro moteado. Su rostro se desfiguró como sólo
puede resultar en una pesadilla; los ojos vibrantes en un terror que no
encuentra su razón, pero arde con certeza y congela y tensa los músculos hasta
la parálisis. No sabía qué era lo que estaba viendo ni lo comprendía, pero era
algo que le devolvía la mirada con ojos desorbitados, saltones e inyectados en
sangre, como huevos resquebrajados—como si algo dentro de ellos estuviese
brillando para salir. Iris se confundía con pupila en un negro profundo y
abismal como la noche. Estaba cayendo en ese abismo y sus piernas flaqueaban
sin que se diera cuenta. Quizá, si el contacto no se hubiera perdido tan
rápido, se hubiera dejado caer al suelo y, como suele pasar en un mal sueño,
habría despertado con un grito ahogado al final de la garganta. Pero no fue tan
misericordioso. Antes de que Valentina lo tomara de los hombros, pudo notar que
aquello era una cabeza cuyo cuello se perdía entre hojas, ramas, frutos y
espinas. Alguna insuficiencia en los pigmentos de la piel le había dejado manchas
en la tez que debía ser oscura, llegando a tener el color de las vainillas con
las que merendaba. Si bien parecían como pequeñas implosiones amarillentas (blancuzcas) salpicadas al azar en la
piel de aquel ser, creyó esbozar alguna clase de patrón. Era una visión que
robaba la consciencia y, si observada con mayor detenimiento, quizá también la
razón. Su amiga lo sacudió de vuelta en sí y cuando quiso voltearse para ver si
aquello seguía allí, no encontró más
que la brisa suave y casi inmóvil que los había rodeado toda la mañana.
—Como quieras.
Salgamos de acá lo antes posible.
—¿Qué te pasó? ¿Qué
viste?
—Nada, no fue nada.
Gino la hizo a un
lado y se puso al frente, pese a los quejidos de la maleza. La muchacha lo tomó
con firmeza del brazo y lo detuvo.
—Eso no fue nada. Yo te vi la cara, y dudo mucho que
pueda dormir esta noche después de ver eso.
—Ni que fuera tan
feo, Vale.
La chica dejó
escapar una risita nerviosa, pero aún así no aflojó su presa en lo más mínimo.
—No te me hagás el
gracioso. ¿Qué viste?
Su amigo dejó
escapar un suspiro de impaciencia y la miró con seriedad, gravedad y miedo
marcados a fuego en los ojos. Su boca dejó escapar un pensamiento que no
acababa de procesar y que, de alguna manera, le resultaba familiar. Su labio
inferior tembló y tuvo que tragar saliva dos veces antes de que su voz se
mantuviese lo suficientemente firme como para que Valentina pudiera entenderlo.
—Algo que hizo que
alguien pusiera esa valla hace Dios sabe cuántos kilómetros. Algo que ya habíamos visto —inspiró para
contener un mareo— hace seis años.
Valentina no tragó
saliva en un gesto dramático, su expresión tampoco se alteró. Sus piernas no
volvieron sobre sus pasos por el camino que habían abierto. Simplemente dejó de
pensar. Con los ojos impasibles, brillantes y lacrimosos, avanzó maquinalmente
hacia los brazos de Gino, arrepintiéndose como nunca se había arrepentido de
nada, asustada como estaba feliz y aterrada de no poder recordar. Él la abrazó
y ella se apretujó contra él, desviviendo y desnudando todo su ser en palabras
que no alcanzaron a atravesar el nudo que se había conformado como una
barricada en su garganta. No hubo necesidad de hablar, sólo de sentir el tibio
contacto de las lágrimas de uno en el cuello del otro.