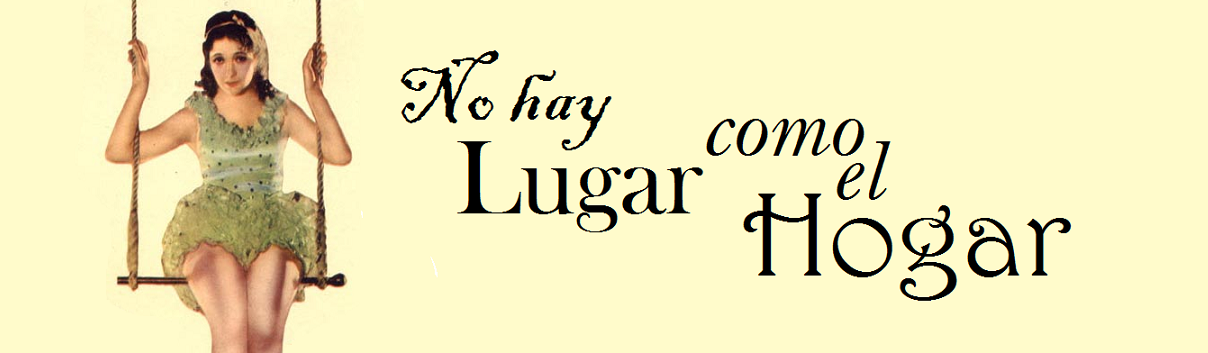—¿Te parece
que el helado esté pasable? —preguntó Carmelo.
La llamada
había finalizado hacía poco más de cinco minutos y el cuartucho estaba perdido
en su soledad; sin adolescentes asustados ni ratas polvorientas. En una cruel
burla del destino, cuando el clic del colgado resonó en la oscuridad, el polvo
comenzó a medirse para entrar. En el salón principal de la estación, a través de
los ventanales, ya se podía ver a la distancia; las hojas bailaban su allegro
con sencillez, resueltas pero calmas. El vals enojado que se había danzado en
la carretera se había dado por finalizado cuando la situación se hubo calmado.
Los campos se extendían más allá de donde sus ojos llegaban a ver, incluso
cubiertos por nubes de tierra que daban, ajenas al mundo, un glorioso encore. Gino
casi se sintió culpable por haber accedido a la invitación, pero acabó por
convencerse de que era mejor dejar a su tía con sus problemas. Si bien era
típico de aquella vivaz mujer el dejarse llevar por los problemas, siempre
podía atisbarse la seguridad de que lo controlaría. Era una dama fuerte y
decidida, de esas que “se arremangan y
sientan el culo a trabajar”, como solía definirse a sí misma. Por su tono
de voz, y cómo había colgado, estaba claro que habría hecho de una remera de
mangas largas una musculosa. Pocas veces la había visto ponerse como una cabra,
pero recordaba cada oportunidad a la perfección. Resoplaba ante cada
contrariedad, por ínfima que fuera, y era muy propensa a agredir
físicamente—algunas noches, lo atormentaban las pesadillas de una estridente
cachetada que le había sido propinada a los cinco años. Mujer brava y sin
tapujos, no dudaba en su accionar; pobre del que tuviera entre cejas. Por elección
y por providencia para el desafortunado, seguía soltera desde hacía antes de
que su sobrino tuviera consciencia. Todo aquello concluía que lo más sano sería
mantenerse alejado hasta que su cólera se calmara. Una plegaria silenciosa y
fugaz como un pensamiento de paso, pidió que fuese rápido.
—Lo dudo
mucho —respondió Gino distraídamente. Mientras sus ojos inspeccionaban el
lugar, curiosos por una pista de lo que había sucedido, había encontró un toma
corriente y comprobado que la electricidad había abandonado el lugar—, la luz
se cortó, o la cortaron, hace rato. Y yo que esperaba poder cargar el celu.
—¡Tu celular!
Mirá todos esos helados, seguro derretidos en ese congelador de morondanga.
Quería probar uno de esos jaguen… —a
continuación hizo un ruido gutural tan extraño que su amigo no pudo más que
voltearse a verlo gesticular.
—Häagen Dagz,
querrás decir. ¿En serio estabas pensando en robártelos?
Carmelo
arqueó las cejas, no en burla sino en protesta, y levantó la mirada de los botes
perfectamente apilados dentro de un congelador repleto de colores y escarcha
derretida. Se cruzó de brazos en una pose ridícula y replicó:
—Puedo ver
perfectamente los paquetes de papas fritas que tenés en tu mochila. El lugar
está abandonado, bien podemos aprovecharnos. Vos te llevás tu comida chatarra
salada, yo quiero helado. ¿Tan mal está?
—No sé, eso
depende de la fecha de vencimiento y la refrigeración. Llevate unas galletitas
y no jodas.
Hizo caso
omiso de la advertencia, y en cambio optó por abrir el congelador. Acompañado
de un chirrido, un suspiro de tufo subió hacia él y lo mareó hasta casi descomponerlo.
Como una nube de peste, no tardó en hacer irrespirable toda la zona de los
refrigerados. Su nariz se volvió loca y lo hizo tambalearse. Las piernas le
fallaron un momento y lo que sintió en un principio como un castañeteo, se hizo
un derrumbe en un instante terrible. Alcanzó a sujetarse del borde del
congelador, pero no pudo evitar desplomarse en sus rodillas. Con un último
esfuerzo (medesmayo medesmayo), lo
cerró de un golpe y dejó pasar unos segundos para respirar. Tosió ante el
regusto y finalmente se dejó caer al suelo.
—Te lo dije
—comentó su amigo mientras le extendía una mano para ayudarlo a incorporarse,
la otra tapando su nariz. —Las galletitas son más segu…
Se detuvo en
seco. Carmelo tironeó de su mano para que lo levantase, pero Gino ya no
respondía. Lo soltó y se tapó la nariz al abrir el congelador. El hedor volvió,
pero la curiosidad cruda lo anuló, como cualquier estado de concentración pura
bloquea los sentidos que pudieren afectar el correcto accionar o evitar que se
lleve a cabo la tarea. Su amigo no contaba con semejante suerte, mas poseía
otra similar: la rabia; tal como una persona rabiosa suele perder el uso de la
razón, puede perder sentidos. En cuestión, Carmelo no volvió a oler el tufo de
semana y media de descomposición por más de un segundo, cuando sintió la
irrefrenable necesidad de ahorcarlo.
—Esto estaba
intacto —soltó Gino, más para sus adentros que para su amigo, mientras tomaba
los baldes y los tiraba fuera del congelador. —¿Por qué no buscaron acá? —uno
de los baldes que arrojó se abrió en el suelo, esparciendo un contenido lechoso
que parecía una especie de masa de pasta pasada y gris. —O sí lo hicieron —Carmelo se quedó helado,
observando cómo su amigo se movía maquinalmente—, y desconectaron la
electricidad para que esto se echara a perder —el hedor comenzaba a ceder y los
potes abiertos habían sido lanzados tan lejos, que el aire comenzaba a ser
respirable—, y así nadie se atrevería a mirar lo que pudieron haber encontrado
—ya había vaciado casi la totalidad del congelador, y no había necesidad de sujetarse
la nariz; sin embargo, Gino continuaba con una mano cerrando con firmeza las
fosas nasales, y la otra tomando los potes y arrojándolos fuera de su camino— y
seguramente escondido —sus dedos tocaron el último balde, de mayores
dimensiones que los anterior, y dejó su nariz para tomarlo con las dos manos;
imperceptible para su mente ida, su amigo lo ayudó a depositarlo en el suelo— ¡Acá!
Pero no había
nada allí, donde el fondo del congelador descansaba, desnudo. Era sólo una
plancha de metal a punto de ser oxidado por el agua que los helados habían
transpirado. La tapa plástica le devolvió el reflejo de su decepción, y no pudo
evitar negar con la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué no estaban todos revueltos
aquellos helados? ¿Por qué no había nada debajo? ¿Por qué la estación entera
estaba patas arriba, toda excepto por aquel estúpido congelador?
—Pe-pero… —musitó,
pero no pudo hacer más que resignarse antes de terminar la frase. Golpeó la
tapa con toda la fuerza de sus puños al tiempo que vociferaba: —¡Mierda!
—Creo que
deberías… —empezó Carmelo, pero cuando su amigo se giró para asesinarlo con la
mirada, no pudo más que tragarse sus palabras. En cambio, le puso una mano en
el hombro, y le dirigió una mueca de “¿qué se le va a hacer?” acompañada de un
encogerse de hombros. —Igual todo esto fue obra de los piqueteros, que de paso
porrazo se llevaban un poco de mercadería mientras reclamaban por lo que sea… —la
frase se perdió en el aire. Si ni él mismo se creía lo que balbuceaba, muy dudosamente
fuera a convencer a un muchacho que, como un loco, había revuelto helados para
alcanzar una respuesta que no le incumbía.
—Seguramente
—respondió amargamente Gino, dándose la vuelta para observar las góndolas
caídas, los alimentos echados a perder, los peluches mugrientos, los termos
rotos, los mates desencontrados de sus bombillas. —Piqueteros.
Entonces
resonó una bocina. A través del polvo que había reanudado su marcha, alcanzaba
a verse una camioneta de reparto entre los tanques de nafta. Carmelo sonrió
ante el cartel que, sobre la cabina, rezaba “Fletes
DR e Hijo”, y fue a buscar su mochila. Volvió al encuentro de su amigo
con las de ambos, y se la entregó con una mueca amarga. La que Gino le devolvió
fue de abatimiento, y tras tomar su mochila, emitió un chillido ininteligible y
pateó el congelador. Se oyó un chirrido metálico y el ruido de un impacto. Los
amigos se volvieron instantáneamente y se miraron. Gino dio una segunda patada,
y ambos observaron la plancha del fondo elevarse un poco y caer
estrepitosamente.
—Eso no
debería pasar —exclamó Carmelo y, mientras otro bocinazo pedía que salieran, se
metió dentro del congelador. —Ya decía yo que mejor me cortaba las uñas a la
vuelta —comentó al sujetar la plancha por un extremo y levantarla. Por un
momento, sus dedos temblaron en sorpresa, y estuvo a punto de soltarla.
A través de
la tapa de plástico translúcido, y con bocinas aullando—cada vez más fuertes y
más lejanas—, Gino pudo ver una especie de hongo plateado, un brillante champiñón
deforme y enorme—no podía ser más pequeño que su pulgar—, extenderse hasta dominar
la totalidad del verdadero fondo del congelador.